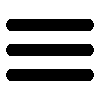CREAR EN UNO MISMO
El anillo del talento

Por Álvaro Abellán 2 min
2 min
Opinión17-02-2012
Alberto Sánchez-Bayo recoge en su Arqueología del talento un relato sufí que quiero compartir con ustedes. Un joven acude apenado a un maestro: “Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto”. El maestro, lejos de consolarle, le da su anillo, y le pide que acuda al mercado para venderlo, pero que no acepte por él menos de una moneda de oro. Que sólo, a su vuelta, hablarán despacio del tema. El joven, por un lado, se siente contrariado, porque el maestro también le ha ignorado. Pero, como quiere agradarle, trata de cumplir su cometido. En el mercado, por más que regatea, no consigue que nadie pague una moneda de oro; se ríen de él y le ofrecen, a lo sumo, unas pocas monedas de plata. El joven regresa, abatido, junto al maestro y le cuenta lo sucedido: “nadie va a pagar una moneda de oro, no conseguí engañar a nadie sobre el verdadero valor del anillo”. El maestro le dijo entonces: “Debemos saber primero el verdadero valor del anillo”, y le mandó a un tasador de joyas, esta vez, con la orden de no venderlo le ofrezca el joyero lo que le ofrezca. “Dile al maestro, muchacho –respondió el joyero después de examinar el anillo- que si lo quiere vender ahora mismo, no podía darle más de 58 monedas de oro… aunque, con el tiempo, quizá podríamos obtener 70…” Como todo relato sufí, su lectura ofrece reflexiones diversas y en múltiples niveles. Hoy me interesa una especialmente dialógica. Todos guardamos un valor inconmensurable dentro de nosotros. Todos tenemos dones y talentos personales que nos hacen únicos e irrepetibles. Pero este valor no aparece con claridad a los ojos de todo el mundo y, si los demás no lo ven en nosotros, lo habitual es que este talento se marchite, se cierre sobe sí mismo, se esconda, y y eso nos lleva a pensar que apenas valemos nada. No sólo porque a nosotros nos es difícil reconocerlo si nadie nos lo indica (es tan nuestro, que no nos parece nada “del otro mundo”), sino también porque los talentos y dones sólo crecen cuando se comparten, cuando se ponen en juego, cuando se ofrecen y son recibidos y acogidos por otros. Para que nuestros talentos crezcan en nosotros mismos, es necesario que otros los reconozcan y nos dejen ponerlos en juego. Si un día hablamos de la necesidad de rodearse de los mejores (porque nos contagian su grandeza) hoy recordamos que debemos, también, rodearnos de los que nos hacen mejores: aquellos capaces de reconocer, acoger y potenciar nuestros talentos y capacidades, porque los dones y talentos personales son semillas que necesitan un terreno fértil más allá de nosotros mismos, cuyo rostro podemos reconocer en innumerables otros.