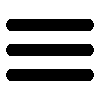ANÁLISIS DE CULTURA
La taberna del barrio

Por Marta G. Bruno 3 min
3 min
Cultura11-10-2017
El reloj no ha dado las 9:00 y ya se impone el sol sobre la taberna del barrio. El sonido del arrastre de sillas y mesas actúa cual despertador de domingo: el que te despierta pero no sobresalta, el que avisa de que, si quieres, un nuevo día está arrancando ahí fuera. Allá tú si quieres unirte a él, y tienes suerte de poder elegir si hacerlo o no.
Las hojas casi pegadas de los periódicos denotan que la clientela ha decidido hacer oídos sordos a lo que ocurre más allá de la Calle Esperanza. “Hoy no”, masculla Mariano a una camarera que con tez ajada oculta la juventud perdida a los 16, cuando su padre le mandó ayudar a comprar viandas con jornadas de 12 horas al día. “Y a mí qué”. Pilar lleva ya diez poniendo cañas y cambiando el aceite de las freidoras. Su vida comienza a las 12 de la noche y termina a las 8 de la mañana del día siguiente. Tiempo suficiente para cenar, dar el beso de buenas noches a Lourditas, dormir ella si tiene el privilegio y hasta las 7 del día siguiente. Ahí sí que suena la alarma, y lo hace con la mala leche del peor de los envidiosos. “Muchacho, ¡qué me vas a envidiar tú a mí si de nada dispongo y todo me falta”.
Y no dan ni las 10 y entra Manolo con toda su tropa, que incluye mujer, tres hijos, padre y suegros. Como cada domingo y de manera casi religiosa pide su carajillo de domingo, el cola cao para los niños y café con leche para los demás. La variante torrefacto, que no es que sepa a tostado sino a quemado, pero cómo despierta el condenado. Y una vez la sangre espabila se acercan a su trofeo de fin de semana, la que tiene luces y botones, la que un día antes pretendía tocar Piluca hasta que su madre, como si tratara de evitar que la niña tocara veneno apartaba de un manotazo su inocente mano de las teclas que me dicen “si tú me dices ven, lo dejo todo”. A Manolo tampoco le gusta que sus hijos la toquen, no sea tú que se vicien. Y entonces comienza la ceremonia. Céntimo arriba, céntimo abajo, la tragaperras hace honor a su nombre y en los ojos de la familia se reflejan los dólares, los tréboles y las manzanas. “¡Cobra, cóbralo!” gritan los castos niños, a los que la ambición aún no les ha alcanzado, mientras el padre, que es el patriarca y dueño de sus actos y de los de su familia, hace oídos sordos.
Cuando terminen la partida darán su paseo dominical y después volverán a casa, con el mismo o seguro más vacío bolsillo. Pero a diferencia de otras veces, esta es distinta. Al llegar ven la llamada perdida de Perico el extremeño, que se marchó a Barcelona hace ya 30 años buscando una vida más próspera. Que le van a cerrar la fábrica porque los dueños se marchan, hartos de la parodia en la que viven instalados. Y Perico no tiene dónde trabajar casi a las puertas de la jubilación. Y le pide ayuda a Manolo, que se ha gastado los ahorros en tragaperras dominicales y apuestas. En esas no participa el resto de la familia. Y las monedas han pasado a billetes con muchos ceros. “Pero Perico, cuéntame, que yo ya no pongo las noticias desde hace semanas, ya sabes, que España me tiene harto con tanta corrupción y tanta tontería”.
Y Perico le explica con la mirada cabizbaja a su hermano, que acaba de perder su trabajo porque directamente no se presentaba. Y a todo esto la tele puesta en el bar. La que Pilar suele poner de fondo como quien oye una película para no sentirse solo. Y escucha a ese hombre oír hablar de una Cataluña que 500 años después unos pocos no iban a destruir. Un cliente se levanta y aplaude. “¡Viva España!, se merece el Nobel, el Cervantes y un monumento”. Otro le grita “facha”. Y Pilar les sirve una caña a los dos. “Pst, invita la casa”. Y brindan, y se dan cuenta de todo.